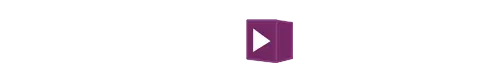Me quedan cuatro
Nueva entrega de 'Los lunes al sol', como cada lunes, de Guillermo Delgado
Estoy escribiendo esta carta con el ordenador, me revisarán algún fallo que haya cometido en la elección de las teclas, la imprimirán y te la enviarán en un sobre a tu atención. Y como me prometiste la trascribes en nuestro diario. Desde que te llegue esta primera yo pondré la voz y tú la letra.
Quiero que seas la primera en recibir mis ganas de vivir. Me acaban de quitar el vendaje del ojo derecho, no he tenido ninguna molestia y todo ha ido según me lo habían anticipado. Ya tengo los dos cerrados para siempre. Abiertos pero cerrados en mi cueva interior donde la hiedra ha cubierto para siempre la entrada de la luz.
Han disfrutado durante mucho tiempo de la visión, de la claridad que entraba por las mañanas al abrir las puertas de la clase, del sol de la tarde en primavera y de la niebla que empañaba los cristales y no dejaba ver con claridad los arboles del patio.
Pero se han agotado, la pila que los cargaba se ha quedado sin batería y no hay otra de repuesto ni posibilidad de encontrar una que ayude de nuevo a abrir la cancela. Es tan difícil de explicar y de entender que solo me atrevo a decírtelo a ti. Nadie puede entender que me encuentre tan feliz y contenta.
Yo sé que gente de mi familia piensa que mi actitud es un escudo que me hago para que ellos no sufran y que, entre mis amigos, hay una silenciosa tristeza que no pueden disimular, pero todos están equivocados. Mi risa es sincera y mi forma de sentir lo que va a pasar de ahora en adelante es todo menos mezquina.
No soy ninguna tonta y tengo muy claro que perder la vista a los cincuenta y un años no es una tarea fácil de asimilar. Dejar mis clases y a mis niños después de tantos años me costara, claro que sí. El problema es que ellos no entienden que guardo perfectamente el olor de la tiza y tengo muy marcadas las medidas del encerado. Que sigo recordando la situación de las mesas y las perchas.
El problema es que ellos no entienden que sigo disfrutando del bullicio del recreo y que puedo distinguir la risa de cada uno y llamarles por su nombre. El problema es que ninguno de ellos sabe lo que es disfrutar del olor del café de la máquina a las once en el claustro de profesores. Y el gozo que supone paladear una rosquilla casera de las que de vez en cuando lleva Vero, hechas por su madre.
El problema es que ellos no van a sentir, como yo, la paz que entra cuando alguien te habla sujetándote del brazo o agarrando la mano. Ese roce de piel con piel, solo lo sentimos nosotras, y hoy en día hace tanta falta que no nos damos cuenta lo que supone el tacto o una caricia sincera.
Vale, he perdido la vista, una desgracia, una pena y una tristeza, todo dicho y aceptado. Pero estoy viva y puedo hablar con mis hijos, tocar a mi madre, oler un guiso en el fuego y escuchar la radio al lado de la chimenea. No voy a ver los troncos ni la llama, pero voy a sentir el calor. Cuando me acerquen al mar no voy a ver las olas, pero sentiré que mis pies se entierran placenteramente en la arena.
Y no veré el sol, pero me pondré crema para estar morena y protegerme de su fuerza. Y tengo pensado que el primer día que llueva fuerte no sacaré paraguas para sentir la lluvia y esforzarme por recordar a qué huele. Y cuando vaya a la biblioteca, tocaré el lomo del atlas donde marcábamos los países visitados y no lo abriré, pero recordaré Venecia, Estambul y Roma e intentaré olvidarme de Londres, donde descubrí que empezaba a ver muy borroso, y, yo ingenua pensaba que era causa de la maldita niebla.
Empiezo una nueva vida que la voy a disfrutar, comer, oler, tocar y escuchar todo lo detenidamente que pueda y cuando vaya de rebajas me van a vestir las dependientas con la ropa que mi hija quiera y me voy a poner un colorete llamativo que, como no me voy a ver ya no paso apuro y me seguiré pintando las uñas de colores vivos.
Que para eso sigo viva y soy una privilegiada, de los cinco sentidos, me quedan cuatro.