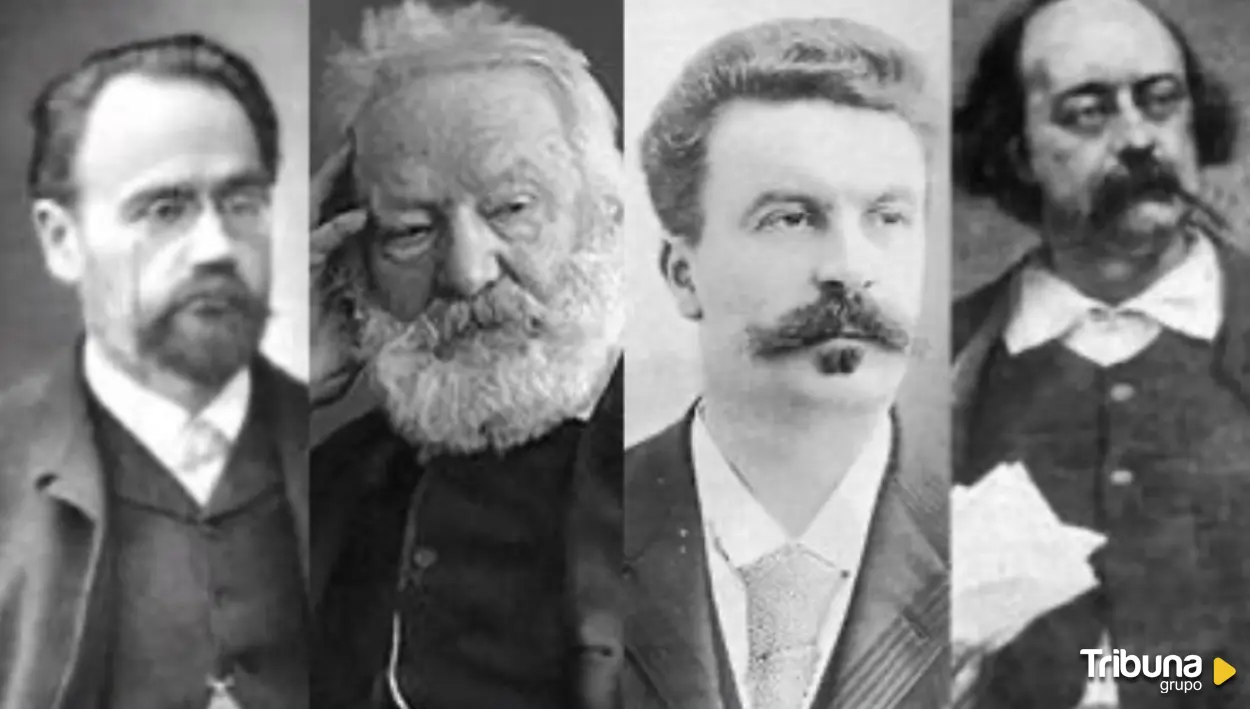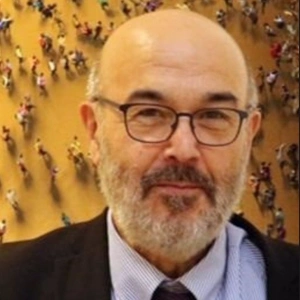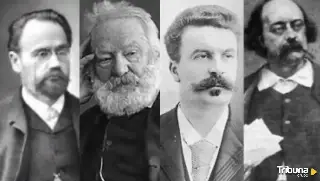Lo que queda y lo que desaparece
Escribir algo que sobreviva al paso del tiempo es una apuesta incierta. Solo el futuro decide quién permanece y quién desaparece. No basta con captar el espíritu de una época; hay que leer lo que aún no se ha dicho, lo intemporal que sigue siendo válido cuando todo lo demás se ha vuelto ruido. En momentos de transformación, algunas certezas del pasado se desmoronan, y se hace evidente quién realmente entendió algo y quién solo describía la superficie de los acontecimientos.
Hoy vivimos uno de esos momentos. El regreso de lo que representa Donald Trump es una posibilidad concreta, no solo por el fracaso de todos nosotros, sino porque su estilo de hacer política se ha convertido en el nuevo estándar. Vladimir Putin, lejos de estar aislado, ha consolidado su posición, y China sigue expandiendo su influencia con un pragmatismo que desconcierta a Occidente. La crisis democrática ya no es una advertencia, es un hecho. Gobiernos que hasta hace unos años se presentaban como bastiones del liberalismo hoy normalizan la censura, la persecución de adversarios y el vaciamiento de las instituciones. La sociedad, más que polarizada, parece anestesiada, incapaz de reaccionar ante lo que se veía venir.
Sorprende la falta de respuestas por parte de quienes deberían haberlas dado. Muchos analistas e intelectuales que dominaron el debate en las últimas décadas siguen hablando con las mismas categorías de siempre, sin notar que el tablero ha cambiado. Algunos insisten en la cooperación internacional y el multilateralismo como si aún estuviéramos en los años 90. Otros repiten clichés sobre la resiliencia democrática sin ofrecer soluciones concretas. Mientras tanto, la reacción avanza con discursos claros, directos, capaces de conectar con el malestar de amplios sectores de la sociedad, a los que alimentan día a día.
Este desfase no es nuevo. A lo largo de la historia, muchos intelectuales han quedado atrapados en la lógica de su tiempo, incapaces de ver que el mundo había cambiado. En los años 30, Stefan Zweig y Joseph Roth describieron cómo Europa se deslizaba hacia el autoritarismo mientras las élites culturales seguían viviendo como si la civilización burguesa fuera eterna. En los 90, Francis Fukuyama proclamó el "fin de la historia", convencido de que la democracia liberal era el destino inevitable de la humanidad. Tres décadas después, el colapso de ese modelo es evidente, pero aún hay quienes insisten en que se trata solo de una crisis temporal.
Sin embargo, hay autores que siempre reaparecen en los momentos de confusión porque entendieron algo esencial sobre la política, el poder y la condición humana. Aristóteles, con su distinción entre los regímenes políticos y su énfasis en la virtud cívica, sigue siendo imprescindible para entender por qué las democracias colapsan cuando pierden cohesión. Maquiavelo, lejos de ser solo un teórico del cinismo político, comprendió la eterna tensión entre poder y legitimidad. Shakespeare, con su exploración del alma humana, describió mejor que nadie los impulsos de la ambición, la traición y la fragilidad del poder, iluminando así la política contemporánea.
La literatura ha sido, en muchas ocasiones, un espejo más preciso que la teoría política. Cervantes, con su Don Quijote, anticipó el conflicto entre idealismo y pragmatismo, la tensión entre lo que queremos creer y la realidad que nos golpea. Balzac y Stendhal, en la Francia del siglo XIX, narraron la lucha de los individuos en sociedades dominadas por el dinero y la hipocresía, un tema que sigue vigente en la era del espectáculo y la posverdad. Dostoievski exploró la psicología del fanatismo y la autodestrucción moral, describiendo almas atormentadas que hoy encontraríamos en los líderes y seguidores de los populismos extremos. George Orwell, más que un profeta del totalitarismo, fue un observador agudo de la manipulación del lenguaje y la construcción de la realidad a través de la propaganda, algo más relevante que nunca en la era de la desinformación y el tecnopoder.

El pensamiento realmente valioso es el que trasciende su contexto inmediato. No se trata de hacer predicciones, sino de captar las estructuras profundas que determinan el curso de la historia. Marx sigue siendo útil porque describió con claridad las crisis cíclicas del capitalismo. Simone Weil, con su análisis sobre la deshumanización, es aún una referencia clave para entender la alienación en la era digital. Christopher Lasch, con su crítica a la cultura narcisista, anticipó mucho antes que otros la lógica emocional que hoy domina la sociedad y la política.
Escribir algo que sobreviva al tiempo es, en última instancia, un acto de humildad. Hoy, muchos de los intelectuales que dominan el debate público quizás sean meras notas al pie en la historia. Y los verdaderamente relevantes podrían ser aquellos a quienes aún no hemos aprendido a leer.
Sin embargo, esto no debería llevarnos al pesimismo, sino a una búsqueda más exigente. El conocimiento nunca desaparece del todo, solo cambia de forma y de interlocutores. Si las respuestas actuales parecen insuficientes, es posible que estemos buscando en el lugar equivocado. Hay que volver a los pensadores que iluminaron otros momentos de crisis, no para repetir sus palabras, sino para encontrar en ellas la clave para leer nuestro tiempo con lucidez. Siempre habrá alguien que se atreva a mirar más allá del ruido del presente. Y será en ellos donde, con el tiempo, encontraremos lo que realmente permanece.