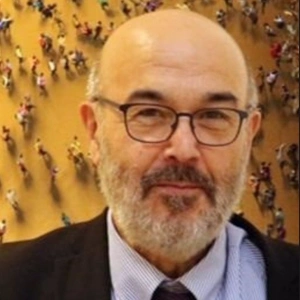Ciudades y algoritmos
Lectura estimada: 4 min.
Las ciudades medias enfrentan un desafío crucial en la era de la infocracia, un régimen en el que la información y su procesamiento algorítmico definen la política, la economía y la vida cotidiana. El filósofo alemán Byung-Chul Han advirtió en 'Infocracia' (2022) que el poder ya no depende de la propiedad de los medios de producción, sino del acceso y control de los datos. Este diagnóstico ha cobrado aún más relevancia tras la reelección de Donald Trump y la consolidación de una oligarquía tecnológica encabezada por X, Facebook y otras plataformas digitales que han girado hacia posturas alineadas con el nuevo gobierno estadounidense.
Según El País (enero de 2025), la victoria de Trump ha acelerado un viraje hacia la nueva extrema derecha en las grandes plataformas digitales, con figuras como Elon Musk y Mark Zuckerberg apoyando políticas que eliminan restricciones sobre la moderación de contenidos y reducen la vigilancia de la desinformación. En este nuevo contexto, la información ya no es solo un instrumento de control algorítmico, sino también de manipulación ideológica, favoreciendo discursos reaccionarios y limitando la capacidad de los gobiernos locales para contrarrestar su impacto. Esto implica que las ciudades medias, que ya tenían dificultades para regular el flujo digital, ahora deben enfrentar un entorno aún más hostil, donde la polarización y la opacidad algorítmica amenazan con desdibujar su autonomía política y cultural.
Además, la administración Trump ha derogado regulaciones clave sobre inteligencia artificial y criptomonedas, con el argumento de que imponían límites a la innovación. Para HuffPost (enero de 2025), esta decisión libera a las grandes tecnológicas de cualquier restricción significativa sobre el uso de la IA, lo que podría derivar en un incremento de la vigilancia automatizada, el control del comportamiento y la extracción masiva de datos sin supervisión. Esta dinámica, descrita por la socióloga estadounidense Shoshana Zuboff en 'La era del capitalismo de la vigilancia' (2019), refuerza la idea de que la ciudadanía es vista cada vez más como un conjunto de datos explotables y no como sujetos con agencia política real. Para las ciudades medias, esto significa que las herramientas de gestión urbana pueden ser absorbidas por modelos privados de predicción y administración algorítmica, disminuyendo su capacidad para definir estrategias propias en ámbitos como la movilidad, la seguridad y la planificación territorial.
Frente a esta situación, es imperativo que las ciudades medianas como Valladolid refuercen sus infraestructuras digitales públicas para reducir su dependencia de las plataformas privadas. Experiencias como la de Barcelona, que promovió la soberanía digital mediante el uso de software abierto y el control ciudadano sobre los datos municipales, pueden servir de modelo. En Ámsterdam, iniciativas como la 'Carta de Derechos Digitales' han demostrado que es posible desarrollar marcos regulatorios locales que protejan a los ciudadanos de la explotación tecnológica. Como señala el escritor e investigador Evgeny Morozov, la cuestión no es la tecnología en sí, sino quién la controla y con qué objetivos.
Al mismo tiempo, las ciudades deben revitalizar la vida urbana como un contrapeso al modelo digital de atomización y consumo. Los sociólogos Richard Sennett y Saskia Sassen han insistido en que la ciudad es democrática cuando permite la interacción espontánea, algo que está siendo erosionado por la sustitución del espacio público por entornos digitales controlados por grandes corporaciones. Frente a ello, proteger plazas, mercados y bibliotecas (es triste recordar la negativa a convertir el Teatro Lope de Vega de Valladolid en Biblioteca Central Municipal) como centros de socialización es una estrategia clave para evitar que la vida urbana quede subordinada a la lógica de la vigilancia digital. El poder tecnológico tiende a desmaterializar la ciudad y a debilitar su capacidad de generar cultura propia. En este sentido, las ciudades medias pueden fomentar nuevas iniciativas que contrarresten la hegemonía de los algoritmos en la difusión cultural y económica.
El reto educativo también es fundamental. La consolidación de un ecosistema digital más polarizado tras la victoria de Trump exige una ciudadanía con mayor capacidad de discernimiento ante la manipulación informativa. Modelos como el de Helsinki, que ha integrado la alfabetización digital crítica en su sistema educativo, pueden inspirar estrategias en otras ciudades. Como han señalado Michael Sandel y Nancy Fraser, la crisis democrática actual no solo es económica, sino también cultural: la mercantilización del conocimiento ha erosionado la capacidad de las sociedades para sostener debates públicos fundamentados. Si las ciudades no promueven políticas educativas robustas en este sentido, corren el riesgo de quedar aún más expuestas a la lógica de la infocracia, donde el debate democrático se reemplaza por la administración algorítmica de la opinión pública.
Por último, es urgente que los municipios establezcan marcos normativos que limiten el uso de la inteligencia artificial en la gestión pública. Aunque la Unión Europea ha introducido regulaciones en este campo, las ciudades pueden ir más allá creando oficinas de ética digital que evalúen cómo se aplican los algoritmos en la seguridad urbana, el tráfico o los servicios sociales y económicos. En definitiva, la respuesta de las ciudades medias no puede ser la resignación ni la pasividad. La automatización de la vida pública no es un destino inevitable, sino una elección política. La democracia en las ciudades depende, en gran medida, de su capacidad para evitar convertirse en meros nodos de datos administrados por el capital global digital. Entre todos debemos limitar la propiedad del algoritmo.
Últimas noticias de esta sección