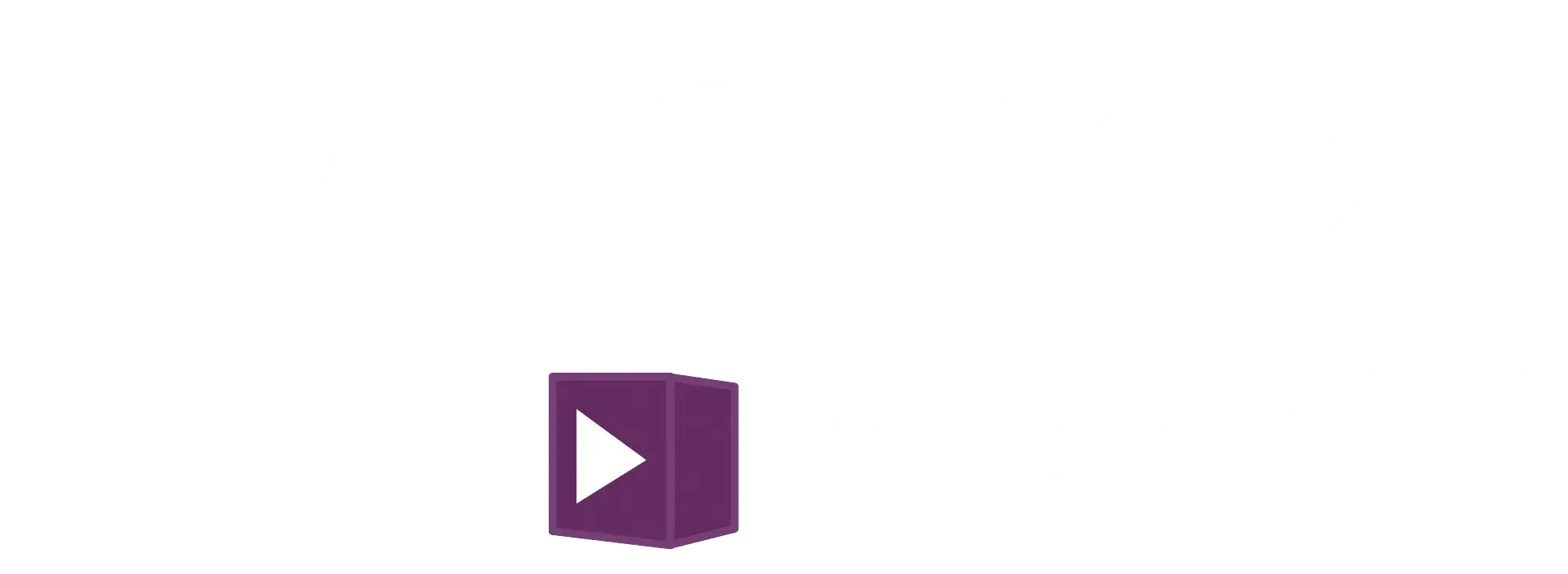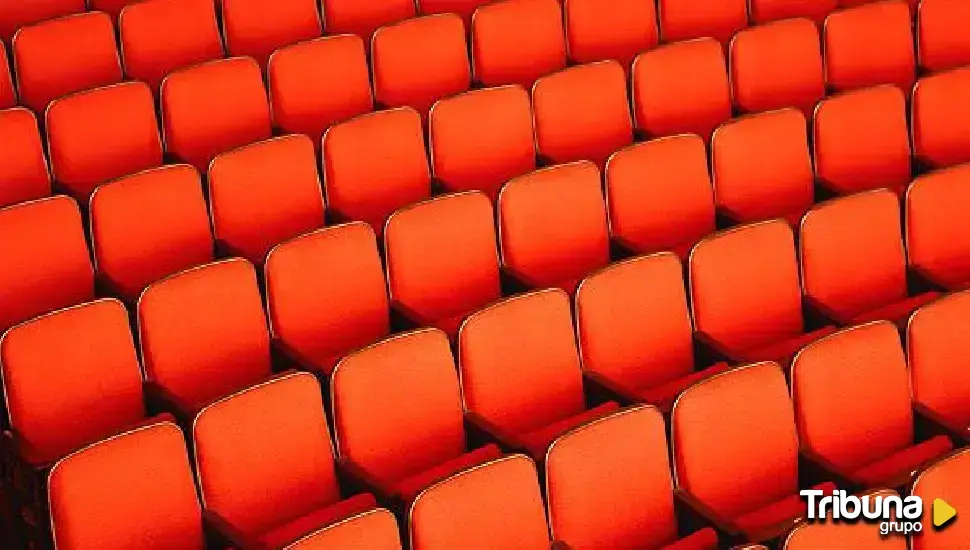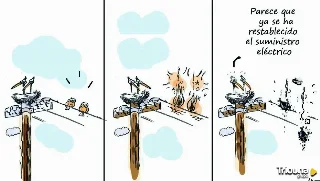El artículo de opinión, como cada lunes, de Guillermo Delgado
Insultos al público
La palabran 'públicos' tiene raíces profundas que evocan comunidad, colectividad y participación. En la antigüedad, 'publicus', en latín, aludía a lo común: aquello que pertenecía y servía a la polis, la comunidad en su totalidad. No se trataba de un grupo de espectadores pasivos, sino de un cuerpo cívico activo, implicado en los procesos sociales, culturales y políticos. En los teatros griegos y foros romanos, los públicos no se limitaban a consumir espectáculos o discursos; eran actores indispensables en la práctica colectiva de la cultura, la política y el conocimiento.
Esta concepción de lo público como espacio de encuentro e intercambio ha perdurado a lo largo del tiempo, adaptándose a distintos contextos, pero conservando el principio de apertura e inclusión. Las instituciones culturales modernas heredaron esta misión: ser espacios accesibles para la reflexión, el aprendizaje y la interacción ciudadana. Sin embargo, esta noción se ha desdibujado. Las instituciones culturales públicas, lejos de garantizar lo común, han sucumbido a dinámicas internas que las desconectan de su misión y de los ciudadanos a quienes deberían servir.
En este contexto, 'Insultos al público', la obra de Peter Handke, que fue espléndidamente presentada por Teatro Corsario en el Teatro Zorrilla de Valladolid en mayo de 1986, emerge como una crítica radical y necesaria. Handke despoja al teatro de toda narrativa convencional y, enfrentándose directamente al espectador, desmonta sus expectativas y cuestiona la comodidad de su pasividad. Pero su provocación no se dirige únicamente al público como individuo o masa, sino también al sistema cultural que, al fomentar complacencia y conformismo, ha vaciado de contenido a las instituciones encargadas de interpelar y transformar. Su reproche resulta hoy más pertinente que nunca, especialmente en las instituciones culturales públicas, donde la desconexión con el público ha devenido una crisis estructural que, en muchos casos, pone en entredicho su legitimidad.
El problema no se limita a las presiones financieras o políticas; su raíz es más profunda: la pérdida de dirección ética y profesional de sus responsables. Muchos directores y gestores han transformado las instituciones en espacios cerrados, dominados por lobbies culturales y redes de poder que priorizan intereses internos sobre el bien público. En lugar de guiarse por criterios de calidad, diversidad e innovación, la programación cultural responde a relaciones personales o favores estratégicos que perpetúan un sistema autorreferencial. Así, las instituciones se convierten en vitrinas de inercia, replicando esquemas previsibles que ni educan, ni arriesgan, ni conmueven.
Este fenómeno no se limita a las grandes capitales culturales. En ciudades medianas europeas, como la nuestra, la desconexión con los públicos locales resulta aún más evidente, aunque algunos espacios puedan estar repletos de visitantes, "gracias" al abono o al acto social que se genera. Museos, teatros y centros culturales a menudo parecen ajenos a las necesidades reales de su entorno, incapaces de ofrecer propuestas relevantes que reflejen las inquietudes de la sociedad. Este problema trasciende la administración: es un síntoma de instituciones que han olvidado su razón de ser como servicio público. Lo público, en su sentido más profundo, no se reduce a un espectador que paga una entrada, sino que implica un interlocutor crítico, exigente y activo. Este encuentra en las instituciones un espacio de pertenencia y reconocimiento, además de un puente hacia la verdadera creación artística.
No obstante, no todo está perdido. Algunas experiencias en Europa han demostrado que es posible revertir esta deriva. En ciudades como Bolonia, Marsella o Friburgo, se han implementado iniciativas que revitalizan los espacios culturales sin sacrificar la excelencia artística. Un ejemplo destacado es 'La Friche la Belle de Mai', en Marsella, donde la interacción con los ciudadanos combina participación genuina con propuestas artísticas de alta calidad. Este espacio demuestra que inclusión y exigencia no son incompatibles.
Estas experiencias exitosas comparten principios fundamentales que deberían servir de modelo. En primer lugar, el rigor intelectual, centrado en contenidos que apelan tanto a expertos como al público general interesado en aprender. En segundo lugar, el cosmopolitismo, que conecta a las instituciones con redes internacionales, atrae artistas de renombre y fomenta un diálogo cultural global. Por último, la atención a la experiencia del visitante, ofreciendo programaciones accesibles que eviten tanto la exclusividad elitista como la banalización.
La lección de Handke nos invita a reflexionar sobre lo esencial. La cultura no puede reducirse a un espectáculo complaciente o a un lujo ornamental. Es un espacio de conocimiento y transformación, un vehículo para el pensamiento crítico y el diálogo profundo. Las instituciones públicas no pueden seguir ?insultando? a sus públicos con engaño, indiferencia o mediocridad. Deben recuperar el coraje necesario para mostrar lo que verdaderamente importa en la CULTURA y en la creación, contribuyendo a la generación de nuevas obras que cumplan su función cultural y social.